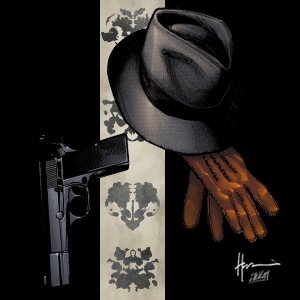«El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí porqué se nos escapa el presente».
Gustave Flaubert
1
PESADILLAS
Atormentado, Bruce Wayne se revolvió sobre las sábanas de seda vencido por las terribles pesadillas que consumían sus noches…
… Mientras se desplomaba en el vacío, la sorpresa le cerró las cuerdas vocales y ahogó su chillido de pánico. Durante unos segundos, Bruce tuvo la impresión de que la caída sería eterna, hasta que chocó contra el suelo con brusquedad. Conmocionado, levantó la cabeza. Un gemido de dolor le escapó de los labios. Le ardía la pierna derecha, puede que estuviera rota. Entonces, fue consciente de la negrura que lo envolvía como un manto horrible. Su corazón comenzó a latir descompasadamente. Una sensación de desamparo le arañó la corteza craneal y quebró sus nervios a flor de piel. Bruce tembló de miedo y de frío. La cueva parecía interminable, llena de fantasmas intangibles, de malos presagios imposibles de definir. Tosió, asfixiado por el hedor penetrante: una mezcla de siglos de humedad, vegetación muerta y putrefacción. Un sonido impreciso llegó a sus oídos. Su alma se encogió. No estaba solo, algo lo acechaba en las tinieblas. Las sombras se rompieron. Una docena de murciélagos levantó el vuelo. El aleteo de los animales lo obligó a gritar de terror, mientras chocaban contra su cuerpo. Bruce se llevó las manos al rostro, intentando protegerse de las bestias que su caída había alarmado. Segundos más tarde, los animales desaparecieron. Con lentitud, unos ojos enrojecidos se aproximaron, llenando sus sentidos. Hipnotizado, fue incapaz de retroceder. La bestia era un ser puro, hermoso y letal, que cruzaba la oscuridad consciente de su propia grandeza. Algo se desgarró en su interior y llevó sus emociones a un punto límite. El murciélago lo había poseído para siempre…
Sobresaltado, Bruce abrió los párpados, ahogando a duras penas un bramido de pánico. Durante un minuto angustioso, fue incapaz de reconocer la estancia; la pesadilla había sido demasiado real. Lentamente, recuperó la cordura, intentando serenar los violentos latidos de su corazón. Lágrimas candentes le descendieron por las mejillas: sabía que el llanto no podría proporcionarle la paz de espíritu que necesitaba.
—Ya no puedo más… —susurró mientras limpiaba la cara con el envés de la mano—. Estoy harto de sufrir por lo que no tiene remedio…
A su memoria regresaron las imágenes tenebrosas del sueño: nunca podría olvidar el día de descubrió la cueva. Con un estremecimiento, intentó borrar el pasado, pero como de costumbre, fracasó estrepitosamente. Furioso consigo mismo, apartó las sábanas empapadas y emergió desnudo de la cama. Su cuerpo poderoso y bien proporcionado, estaba cubierto de sudor de la cabeza a los pies. A trompicones, recorrió la estancia y se aproximó a los ventanales: tuvo la impresión de que el mundo exterior estaba colmado de tinieblas y conflictos como contra los que luchaba a diario. Bruce tragó saliva y apretó los puños hasta que le dolieron los dedos: odiaba reconocer que nunca tuvo la oportunidad de escapar del destino que lo había convertido en lo que era.
Recordó aquella mañana sucedida tanto tiempo atrás, vencido por una amargura imposible de soportar. Sus padres estaban llenos de vida, tan cariñosos y atentos como de costumbre, mientras corría detrás de un conejo en los exteriores de la mansión Wayne. De buen humor, Thomas Wayne le dijo que tuviera cuidado, sin embargo Bruce ignoró sus consejos y continuó detrás del animal, sintiendo como el corazón se le salía del pecho por la rápida carrera. Inesperadamente, cuando menos lo esperaba, el suelo se hundió debajo de sus pies, conduciéndolo al interior de los pasadizos subterráneos que desconocía hasta aquel momento. Ahora, después de tantos años, los murciélagos seguían revoloteando en sus noches, impidiéndole conciliar un sueño libre de pesadillas.
Debajo de la ducha, Bruce apoyó la frente sobre las paredes blancas, luchando por controlar la rabia inhumana que le retorcía las entrañas. Apático, observó los moratones y cortes que desfiguraban su anatomía; secuelas de los terribles combates nocturnos que libraba contra la delincuencia de Gotham desde hacía semanas. Encajando los dientes, pasó por alto el dolor de las heridas y frotó los músculos magullados con fuerza. Una frialdad tétrica invadió su interior, proporcionándole la lucidez que necesitaba en aquellos momentos. Tenía una misión que cumplir y no pensaba abandonarla: el murciélago había dado sentido a una vida que despreciaba desde que tenía uso de razón. Aunque la policía estuviera detrás de su pista, poco le importaba saltarse las normas para conseguir sus objetivos; le quedaban años de trabajo por delante para lograr que las calles de la ciudad fueran seguras. Gracias a sus investigaciones, Bruce había descubierto que el departamento policial estaba completamente podrido: obrar por los cauces normales hubiera resultado una pérdida de tiempo. El teniente James Gordon, el mismo hombre que el alcalde había contratado para capturarlo, era uno de los pocos que no había sucumbido ante la corrupción. Meditabundo, salió de la ducha y se secó con una toalla: si lograba poner a Gordon de su lado todo le sería mucho más fácil. Bruce se puso un albornoz e inspiró una bocanada de aire. No necesitaba comprobar la hora para saber que era el instante de entrar en acción. El manto de la madrugada escondería los traumas que jamás había sido capaz de superar. Antes de abandonar el baño, su mirada tropezó con el espejo de la pared. La visión de su rostro, sombrío y circunspecto, lo obligó a destrozarlo de un puñetazo. El dolor de los nudillos lo hizo regresar al presente: la noche lo había vuelto a convocar para que combatiera por la justicia. Un reguero carmesí se le deslizó entre los dedos y manchó las baldosas impolutas. Probablemente, aquella sería la primera herida de la larga caza nocturna que le esperaba en breve.
2
LA CUEVA
La cueva era un erial negro como una mancha de alquitrán que apestaba a humedad y a heces de murciélago. La gelidez espeluznante que emanaba del lugar lo estremeció: le costaba aceptar aquella temperatura. Los inmensos túneles situados debajo de la mansión Wayne, que horadaban las profundidades de la tierra durante kilómetros, eran tan vastos que nunca podría examinarlos del todo. A sus oídos llegó el correr del agua por las grietas y depresiones del terreno traicionero; si daba un paso en falso no volvería a ver la luz del sol.
Tenso, Bruce descendió unas escaleras talladas en roca viva. El hedor acre de los animales tranquilizó los remordimientos que lo habían obligado a despertar. Poco a poco, recuperó la confianza en sí mismo, experimentando una sensación de poder recorrerle el alma. Aquel era el lugar al que pertenecía. Las cenas benéficas y las subastas eran una mascarada para despistar la atención de los medios sobre su persona. Actuar como un playboy, ridículo y superficial, salvaguardaba la doble vida que había adoptado por una necesidad que escapaba de su entendimiento. Al llegar abajo, contempló las aterradoras dimensiones de la caverna que se desvanecían en la negrura, sintiendo cómo un escalofrío le erizaba el vello de la nuca. Una corriente de aire frío le arañó el rostro crispado por una expresión torturada: era un milagro que no hubiera perdido la cordura al aterrizar allí cuando tenía seis años. El silencio sepulcral, roto por el aleteo de las bestias, era tan insondable como las contriciones que anidaban en su espíritu.
Bruce tuvo la sensación de que las tinieblas se apoderaban de su personalidad, convirtiéndolo en una criatura temible, digna de las peores pesadillas que el ser humano podía imaginar. A pesar del aspecto desenfadado y jovial que mostraba delante de las cámaras, en su interior, en un lugar recóndito de su espíritu, existía una depresión más oscura que la noche. Nada había logrado curarla, todos los intentos y alternativas fueron vanos, excepto vestir el manto del murciélago. Salir todas las madrugadas, jugándose el cuello contra la escoria de la ciudad, era la única manera que conocía de tranquilizar las obsesiones que lo atormentaban. Bruce rememoró al enorme animal que destrozó la ventana de su estudio un mes atrás. Aquel murciélago le mostró el camino que debía tomar para aterrorizar a sus enemigos. Tanto, que incluso lo desvelaba en sus peores sueños, haciéndolo plantearse el porqué de la miseria que soportaba a diario.
Por mucho que quisiera, no pasaba un día en el que no se sintiese culpable por el asesinato de sus padres; a veces pensaba que aquella losa de plomo sobre su conciencia lo enloquecería tarde o temprano. Joe Chill había aniquilado su vida la noche en que apretó el gatillo, no hubo marcha atrás desde el momento que tiroteó a su familia en aquel inmundo callejón atestado de basuras. Bruce perdió la inocencia de la manera más traumática posible. Su alma quedó mutilada para siempre, jamás volvió a ser el mismo; por ello buscaba consuelo en el interior de la caverna cuando los demonios del pasado lo asediaban.
Cruzó la cueva en diagonal con lentitud, en dirección al cubículo donde guardaba el traje. Sus pasos levantaron ecos en las tinieblas que se extendían hasta el infinito. En cierta manera, se encontraba satisfecho entre los muros invisibles de su conciencia; un pobre paliativo para sanar las heridas que atesoraba desde que tenía memoria. Los murciélagos, al percatarse de su presencia, levantaron el vuelo, dándole una especie de nebulosa bienvenida. Bruce inclinó la cabeza con mudo respeto: la compañía de las bestias le resultaba más aceptable que la de sus semejantes. Con las mandíbulas encajadas, apartó cualquier distracción que pudiera apartarlo de sus objetivos. Ya no era el Howard Hudges que interpretaba a diario, poco quedaba del papel que tanto repudiaba. Volvía a encontrarse con su auténtica naturaleza, oscura y letal. Henchido de orgullo, se detuvo delante del uniforme acorazado, contemplando las líneas opacas y atemorizantes delineadas en kevlar. Su mirada recorrió la capucha, la larga capa, el peto y el espaldar, las perneras y las botas; funcionalidad y protección a partes iguales. Gracias al traje, negro y perturbador, lograba camuflarse en la oscuridad y amedrentar a sus enemigos. Dependía de su inteligencia, dotes de detective, entrenamiento físico y pericia en las artes marciales para derrotar a los criminales de Gotham. Dado que despreciaba las armas, aquella era la única opción que tenía para luchar bajo sus propios términos; sin principios todo estaría condenado al caos absoluto. Bruce se había prometido fervientemente no matar a nadie: si obrara de la misma forma que la escoria que pretendía destruir se pondría a su nivel; la compasión era lo único que lo diferenciaba de ellos. Diez minutos más tarde, equipado y listo para entrar en acción, se aproximó al imponente vehículo que lo esperaba en la entrada de la cueva. A veces, la añoranza que experimentaba por los seres queridos era tan dolorosa que llegaba a odiarlos. Sus padres, al traerlo al mundo, lo condenaron a una existencia insoportable. Nunca podría perdonarles que lo hubiesen abandonado cuando más los necesitaba. Poco restaba de los dilemas que convertían el presente en un abismo: ahora era el caballero oscuro.
3
ATRACO
Un estampido rompió la quietud de la noche y reventó la entrada del banco, haciendo que la calle se llenara de escombros y humo. Rápidamente, varias figuras enmascaradas abandonaron unos vehículos y accedieron al interior del recinto, provistas de pistolas y metralletas de gran calibre. Los ladrones sortearon los cascotes y atravesaron el amplio vestíbulo a oscuras, dirigiéndose a la cámara acorazada. La luz mortecina de las linternas iluminó las paredes y los suelos blancos. El líder de la banda, un hombretón ataviado con un mono color gris, ordenó a sus secuaces:
—¡Tenemos quince minutos hasta que llegue la bofia! —exclamó—. ¡Daos prisa, idiotas!
Tres individuos se detuvieron delante de la puerta metálica y soltaron las bolsas en el suelo. Uno de ellos sacó un aparato del interior del bolsillo y lo colocó encima del lector de huellas digitales. En la entrada, cuatro ladrones vigilaban la avenida, ensordecidos por la alarma que habían activado, listos para disparar en cualquier momento. La puerta de acero de dieciséis toneladas se abrió hacia fuera. Un grito de júbilo escapó de uno de los enmascarados:
—¡De puta madre! ¡Lo hemos conseguido!
Sin más preámbulos, los ladrones recuperaron las mochilas y accedieron a la cámara, dándose de bruces con una mesa atiborrada de fajos de billetes. Obnubilados por la avaricia, contemplaron el dinero con los ojos abiertos como platos, incapaces de creer en su suerte. El individuo que había abierto la puerta gruñó:
—¿A qué demonios esperáis? ¡No tenemos toda la noche! ¡Moveros de una vez!
El trío se abalanzó sobre la fortuna y empezó a depositarla dentro de las bolsas. El sonido de las respiraciones ansiosas se mezcló con el de los miembros en movimiento. El jefe del grupo comprobó el reloj de pulsera y apretó la culata de la Magnum 45 que llevaba en la diestra.
—¡Nos quedan cinco minutos! —exhortó a los hombres que desvalijaban la cámara—. ¡Tenemos que largarnos ya!
Una corriente de aire helado recorrió el banco. Sin poder evitarlo, los ladrones sufrieron un estremecimiento; algo no marchaba bien y lo sabían. Dentro de la cámara acorazada, los enmascarados se inmovilizaron durante unos instantes, sintiendo cómo se les secaba la boca. Una sombra tenebrosa y alargada cubrió la puerta, apagando el resplandor de las linternas. El pánico irracional les congeló la sangre en las venas: todos habían oído los rumores que recorrían los bajos fondos; historias sobre una criatura demoniaca que atacaba a los delincuentes en las tinieblas de la noche. Asustado, uno de ellos levantó la ametralladora, dispuesto a vaciar el cargador. Un chillido escapó de sus labios. Algo le había golpeado la mano, produciéndole un dolor inesperado y punzante. Los otros, al escuchar el bramido de su compañero, apretaron los gatillos de las armas, desencadenando una tormenta de plomo hacia el exterior de la cámara. Los casquillos vacíos chocaron contra el suelo de hormigón armado y una nube de pólvora se elevó en el aire. El silencio se transformó en un manto angustioso.
—¿Por has gritado? —farfulló el más alto de ellos—. ¿Qué coño está pasando aquí?
Gruñendo, el herido arrancó el objeto metálico que le traspasaba la zurda de parte a parte.
—¡No lo sé! —profirió—. ¡Me duele la mano, joder!
La sombra fantasmagórica irrumpió entre los ladrones y los golpeó con violencia. El hombre que había abierto la cámara retrocedió a trompicones, buscando refugio con el corazón en la garganta. Muerto de miedo, intentó sustituir el tambor de la ametralladora, pero las manos le temblaban demasiado para realizar movimiento alguno. A oscuras, escuchó el sonido de los huesos rotos y los juramentos de sus compañeros; era el único que continuaba en pie. Un gemido le surgió del fondo de la garganta:
—¡Dios mío! —lloriqueó—. ¡No quiero morir!
Una voz ronca y hosca rasgó sus nervios a flor de piel:
—Demasiado tarde, basura.
El ladrón alcanzó a emitir un alarido estremecedor antes de que la negrura se abalanzara sobre él.
Afuera, en la entrada del banco, al escuchar las detonaciones y los gritos que provenían de la cámara, los enmascarados sintieron cómo las piernas les flaqueaban. El líder de la banda dio la media vuelta y aulló a los demás:
—¡A la furgoneta! ¡Fuera de aquí!
De inmediato, el resto de los ladrones imitó sus movimientos, lanzándose en una carrera desesperada hacia la calle. Uno de ellos perdió el equilibrio y se desplomó de bruces; algo se había enrollado alrededor de sus tobillos y lo arrastraba hacia la negrura.
—¡Ayudadme! —berreó mientras arañaba el suelo frenéticamente—. ¡Socorro!
El jefe del grupo se volvió con la pistola alzada: solo alcanzó a contemplar cómo su compañero se desvanecía en las tinieblas sin dejar rastro. Un sudor frío y pegajoso se deslizó por su espalda y le puso la carne de gallina. Un chasquido seco y brutal silenció los chillidos del ladrón que había desaparecido en el interior del recinto. La mano le temblaba tanto que estuvo a punto de soltar la Magnum 45. La irradiación de la linterna le mostró durante un segundo la imagen de una silueta informe agazapada en los pisos superiores. El hombretón ignoró el destino de su compañero y salió despedido hacia el exterior, sin molestarse en mirar atrás. Velozmente, cruzó la acera y subió al vehículo que lo esperaba con el motor encendido. El conductor apretó el acelerador a fondo, introduciéndose por una callejuela adyacente. Minutos más tarde, cuando los ánimos del trío comenzaron a tranquilizarse, todos rieron aliviados. El líder de la banda inquirió:
—¿Qué coño fue eso?
Una sirena de la policía se escuchó a varias manzanas de distancia.
—¡No quiero saberlo! —masculló otro—. ¡Hemos escapado por un pelo!
El conductor se quitó la máscara y soltó un suspiro de alivio:
—No había pasado tanto miedo en mi vida —repuso—. Juro por Dios que no volveré a atracar un ban…
Un golpe seco hundió el techo de la furgoneta, haciendo que los ladrones aullaran al unísono, sobresaltados por aquella inesperada sorpresa. El parabrisas quedó a oscuras y les impidió ver la calle.
—¡Matadlo! —rugió el hombretón a la vez que vaciaba el cargador contra el techo—. ¡Lo tenemos encima!
Asustado, el conductor efectuó un volantazo, perdiendo el control de la furgoneta. Esta derrapó sobre el alquitrán y chocó contra la fachada de un edificio. El impacto reventó el capó del vehículo y resquebrajó el cristal, lanzando a los ladrones sobre el salpicadero. Doloridos y cubiertos de sangre, apretaron las armas y miraron nerviosamente alrededor. La ventanilla del pasajero saltó en pedazos y el jefe del grupo fue arrastrado al exterior…
4
EL SEÑOR DE LA NOCHE
El caballero negro soltó el cuerpo del ladrón que acababa de noquear y observó la entrada del banco: el resto de los enmascarados ponía pies en polvorosa. Una ira sorda invadió su interior; no permitiría que aquellos bastardos se salieran con la suya. Como una sombra, recorrió el pasillo con toda la velocidad que podían proporcionarle sus piernas. Al llegar al final del mismo, se abalanzó contra el ventanal que lo separaba de la calle. Su enorme figura reventó los cristales y se precipitó al vacío. Batman levantó la diestra y disparó la pistola: el arpón, unido a una larga cuerda, salió despedido hacia el edificio de enfrente, hundiéndose en la pared de cemento. El señor de la noche se elevó hacia las alturas de Gotham; la rapidez de la ascensión le puso el estómago en la garganta. Al llegar arriba, el traje negro se recortó entre las gárgolas de diseño medieval que decoraban la fachada del rascacielos: una sombra aterradora entre imágenes demoníacas.
Abajo, la furgoneta de los ladrones avanzaba hacia el norte. Batman cruzó el saliente de un extremo a otro sin perder de vista a sus adversarios. De un poderoso brinco, salvó el espacio que lo separaba entre dos bloques de oficinas, aterrizando en una azotea vacía. Enervado por la furia, traspasó el tejado. Al llegar al borde del rascacielos, comprobó el trayecto que lo separaba del vehículo; con un poco de suerte, si sus cálculos resultaban exactos, podría alcanzarlo antes de que estuvieran fuera de su alcance. El caballero oscuro se lanzó en picado hacia el vacío. La capa chasqueó y se tornó rígida, permitiéndole planear sobre la avenida mal iluminada. En el aire, suspendido a gran altura, se deslizó como una cuchillada entre las sombras. Poco a poco, con una coordinación sobrehumana, fruto de largos años de adiestramiento, fue ganando terreno a sus enemigos. El viento gélido y cortante de la madrugada le causó un escalofrío de placer: nada le gustaba más que cazar a sus oponentes. Cuando estuvo encima de la furgoneta, Batman encogió los brazos y frenó su descenso: el brusco aterrizaje aplastó el techo del vehículo. De inmediato, se agarró donde pudo y giró su cuerpo en un ángulo de ciento ochenta grados: la capa se deslizó sobre el parabrisas y ocultó la visión de la calle al conductor. La furgoneta pegó un bandazo y estuvo cerca de subir a la acera. Tal como esperaba, los ladrones abrieron fuego: la salva de plomo le acarició el costado derecho. El señor de la noche rechinó los dientes de dolor: uno de los proyectiles le había rozado la cadera. El vehículo perdió el control y salió disparado contra un edificio. Antes de que chocara, en el último segundo, Batman abandonó su posición y rodó sobre el alquitrán para absorber la caída. La furgoneta se estampó contra la pared con un sonido de metal triturado y vidrios rotos. Colérico, se puso en pie y se aproximó al vehículo; una nube de humo salía del capó hundido. A través de la ventanilla, divisó las siluetas de los enmascarados, magulladas y ensangrentadas, intentando sobreponerse de las heridas que la colisión había causado. De un puñetazo, fragmentó el cristal y sacó al líder de la banda a la calle.
—¡No! —aulló el hombretón—. ¡Piedad!
El caballero negro le rompió el brazo por tres sitios distintos; aquel individuo quedaría lisiado de por vida. Después, ignorando sus gritos de dolor, le estalló la cabeza contra el lateral de la furgoneta, dejándolo sin conocimiento. Los ladrones restantes salieron por piernas. Batman arrojó un batarang al conductor. El arma destelló en el aire y le perforó la cara posterior de la rodilla. El ladrón lanzó un berrido de sufrimiento y se derrumbó como un saco, desgarrándose las palmas de las manos contra el asfalto. La sombra del señor de la noche cubrió al herido. De tres brutales sacudidas, lo dejó hecho papilla, convertido en un despojo sin dientes. Dentro de varios meses, cuando saliera de rehabilitación, tendría que utilizar dentadura postiza para poder alimentarse. El último enmascarado corrió hacia una calle situada a su izquierda, luchando por poner distancia entre su persona y la criatura que había aniquilado a sus compañeros. Batman siguió sus huellas, ganando terreno por segundos, sin hacer caso de las miradas curiosas y asustadas de los vecinos. Jadeando, el ladrón miró hacia atrás, buscando con la punta de la ametralladora a su oponente. La entrada del callejón, lleno de periódicos sucios y bolsas de basuras destripadas, estaba vacía. Empapado de sudor, se detuvo para tomar aire. El corazón le golpeaba las costillas y la bilis pastosa se le agolpaba en la garganta. En toda una existencia de crímenes y fechorías jamás había experimentado un horror semejante: estaba a punto de venirse abajo.
—¿Dónde estás? —exclamó—. ¡Da la cara, hijo de puta!
Una voz ronca surgió de la oscuridad:
—Tus colegas han caído —gruñó—. Si sueltas el arma, no te partiré las piernas.
El enmascarado lanzó una descarga hacia la derecha. Los proyectiles picotearon la pared: allí no había nadie. Una risotada lúgubre, carente de todo humor, sonó detrás de su espalda:
—¿Crees que te lo voy a poner tan fácil?
El ladrón volvió a abrir fuego. Nuevamente, las balas fueron inútiles; parecía que se enfrentaba a un fantasma. Aquel ser estaba en todas partes y en ninguna.
—¿Dónde aprendiste a disparar? —se burló su invisible interlocutor—. ¿En una feria de tiro?
El enmascarado perdió los nervios.
—¡Vamos! —gritó mientras agotaba el tambor— ¡Te estoy esperando!
El caballero oscuro, al comprobar que su adversario estaba sin munición, saltó desde unas escaleras de emergencia situadas encima del mismo. El ladrón, al notar una sombra sobre su cabeza, apretó el gatillo del arma vacía. Batman le golpeó el esternón con ambos pies: la violencia de la patada lo hizo volar por los aires y derribar unos bidones de basura. Tosiendo sangre, el enmascarado se llevó las manos al pecho; el impacto le había hundido varias costillas en los pulmones. Sin misericordia, el señor de la noche lo remató de un talonazo: aquella escoria había recibido su merecido, ni más ni menos.
Entonces, cuando la cacería hubo terminado, se dio cuenta de dónde estaba. Una punzada de dolor le atravesó el corazón. Las piernas le flaquearon y la angustia le apretó las entrañas. Con la mirada borrosa, derrotado por una horrible depresión, vislumbró una placa oxidada en la pared: Crime Alley. Batman sintió ganas de vomitar. Sin desearlo, impulsado por la sed de justicia, había llegado al callejón donde fueron asesinados sus padres. Los recuerdos invadieron su memoria: aún podía verlos postrados antes sus pies, inertes, hechos pedazos por los proyectiles. Lágrimas ardientes le descendieron debajo de la máscara: volvía a ser el niño desamparado y traumatizado de antaño. A escasos metros, en un rincón cubierto de grafitis, su vida había muerto para siempre. El sufrimiento lo derrumbó de rodillas y le hizo llevarse las manos al cráneo: tenía la impresión de que le habían arrancado el alma del cuerpo. Jamás sería libre de aquella carga, esta lo atormentaría para siempre, era el precio que tenía que pagar por haber sobrevivido.
Finalmente, cuando las náuseas rompieron su autocontrol, Bruce estalló en sollozos desgarradores…