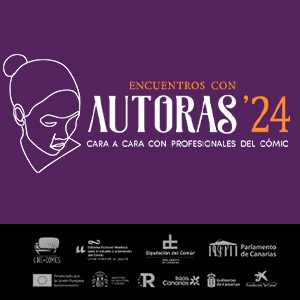Hablar del Moisés histórico es entrar en un territorio brumoso, donde mito, memoria colectiva e historia se entrelazan de forma indisoluble. Como figura fundacional del judaísmo, y por extensión del cristianismo y del islam, Moisés representa mucho más que un legislador: es un mediador entre lo humano y lo divino, un hombre marcado por una presencia que lo trasciende. Su historia es una de las más persistentes del imaginario religioso universal. Pero, más allá del relato bíblico, ¿Quién fue realmente Moisés? ¿Y por qué su figura encarna como pocas el arquetipo del contactado con los cielos?
Desde un punto de vista histórico, la existencia real de Moisés es muy discutida. No existe mención alguna en documentos egipcios ni se han hallado evidencias arqueológicas que confirmen el Éxodo como un evento masivo. Sin embargo, eso no impide que la figura tenga un núcleo de historicidad. Algunos investigadores sitúan el posible trasfondo del mito en el Egipto del segundo milenio a. C., durante la época de los hicsos, un pueblo semita que gobernó parte del delta del Nilo. Tras su caída, pudo haberse conservado la memoria de un líder que condujo a su gente fuera de Egipto. Otros estudiosos, como Donald Redford, consideran que el relato del Éxodo refleja un marco de redacción mucho más tardío, en plena época del exilio en Babilonia (siglo VI a. C.), cuando los escribas hebreos habrían creado una narrativa cohesionadora y fundacional.
Uno de los puntos clave para entender esta construcción es la llamada hipótesis documental, propuesta inicialmente por Julius Wellhausen en el siglo XIX, que plantea que los primeros libros de la Biblia (el Pentateuco) son resultado de la combinación de al menos cuatro tradiciones redactadas entre los siglos VIII y V a. C.: la yahvista (J), la elohísta (E), la sacerdotal (P) y la deuteronomista (D). Estas fuentes presentan versiones distintas de los hechos y de la figura de Moisés, lo que sugiere que no estamos ante un único recuerdo biográfico, sino ante una figura compuesta, moldeada para dar sentido a una identidad religiosa emergente.
En este marco se sitúa la perspectiva del filólogo Antonio Piñero, quien considera a Moisés una figura mítica, esculpida con fines ideológicos por los círculos sacerdotales del judaísmo postexílico. Según Piñero, Moisés cumple la función de garante de la Ley y del monoteísmo, dos pilares fundamentales para una comunidad que, tras perder su tierra, necesitaba reconstruirse en torno a una figura de autoridad indiscutible. Moisés no sería un personaje histórico en sentido estricto, sino el arquetipo del legislador elegido, del contacto directo con lo divino, creado a partir de antiguas tradiciones orales, mitos de salvación y recuerdos de líderes carismáticos. Piñero analiza esto extensamente en sus obras sobre los orígenes del judaísmo y la construcción del imaginario religioso en tiempos del Segundo Templo.
Más allá de estas disputas entre maximalistas y minimalistas, otra línea de investigación propone conexiones sorprendentes con figuras históricas del propio Egipto. Uno de los paralelismos más sugerentes es el que lo vincula con el faraón Akenatón (Amenhotep IV), quien reinó entre 1353 y 1336 a. C. e instauró un culto exclusivo al dios solar Atón, suprimiendo el culto a los demás dioses. Jan Assmann ha propuesto que la memoria de esta revolución religiosa pudo influir en la configuración del personaje de Moisés como fundador del monoteísmo. Sigmund Freud, por su parte, retomó esta idea en Moisés y la religión monoteísta (1939), donde sugiere que Moisés fue un noble egipcio seguidor de Atón que fue asesinado por su pueblo rebelde. El Moisés bíblico sería, entonces, una reelaboración posterior de este personaje histórico reprimido y mitificado.
Incluso el nombre de Moisés refuerza esta conexión egipcia. Diversos egiptólogos señalan que proviene del término ms o mesu, que significa “nacido de” en egipcio antiguo, como en Tutmosis (“nacido de Tot”) o Ramsés (“nacido de Ra”). Que la Biblia haya preservado ese nombre refuerza la idea de que, al menos en su formulación narrativa, el personaje tiene profundas raíces egipcias.
Pero Moisés no sólo es una figura histórica o ideológica. Su fuerza radica en lo simbólico. Él es el puente. Nace entre dos mundos: hebreo de sangre, egipcio por crianza. Es salvado de las aguas, como Sargón de Acad antes que él. Huye, se exilia, se transforma. Y en el monte Sinaí, en la altura donde el cielo toca la tierra, se convierte en el interlocutor del misterio. Allí no recibe sólo palabras, sino fuego, presencia, ley esculpida en piedra. Allí se convierte en más que un profeta: en un canal.
Cuando Moisés descendió del monte, la piel de su rostro resplandecía. Nadie se atrevía a mirarlo de frente. Tuvo que cubrirse con un velo. La luz del Otro seguía adherida a su carne. Y ésa fue la prueba, más poderosa que las tablas mismas: que había estado allá arriba.
La escena de la zarza que arde sin consumirse, el rostro que resplandece tras hablar con Dios, las tablas escritas con el “dedo divino”: todo está narrado como un contacto real, directo, físico. No es una visión, no es una voz interior. Es un cruce de planos. Y todo el trayecto del Éxodo está recorrido por señales celestes: la columna de nube, la columna de fuego, el mar que se abre, el maná que cae del cielo. Es como si el pueblo caminara guiado por una fuerza astronómica, como si el cielo descendiera en cada paso para marcar el rumbo.
Por eso Moisés no es simplemente un líder, ni siquiera un profeta al uso. Es el paradigma del contactado. El que sube y baja del monte. El que habla con el Fuego. El que trae la ley desde lo invisible. El que intercede entre la palabra eterna y los oídos humanos. Y quizá por eso su tumba no está en parte alguna. Quizá por eso, como Elías o como Enoch, fue llevado, o simplemente se desdibujó en la niebla donde se confunden historia y eternidad.
Tal vez por eso sigue fascinándonos: porque Moisés no nos entrega certezas cerradas, sino una imagen viva, la de un fuego que arde sin consumirse y una voz que sólo puede escucharse cuando se hace silencio en medio del desierto, como si el misterio necesitara del vacío para manifestarse.
Bibliografía básica en español y contrastada
Assmann, J. (2007). Moisés el egipcio: Un ensayo de memoria cultural. Madrid: Editorial Trotta.
Finkelstein, I. & Silberman, N. A. (2003). La Biblia desenterrada: Una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados. Barcelona: Editorial Crítica.
Freud, S. (2009). Moisés y la religión monoteísta. Madrid: Alianza Editorial.
Piñero, A. (2018). La Biblia y el más allá: Entre la historia y la creencia. Madrid: Editorial Trotta.
Redford, D. B. (1996). Egipto, Canaán e Israel en la Antigüedad. Madrid: Ediciones Akal.
Thompson, T. L. (2006). El pasado mítico: La arqueología bíblica y el mito de Israel. Salamanca: Sígueme.
Van Seters, J. (2005). Búsqueda de la historia: Historiografía en el mundo antiguo y los orígenes de la historia bíblica. Salamanca: Ediciones Sígueme.
Kitchen, K. A. (2008). Sobre la fiabilidad del Antiguo Testamento. Madrid: Editorial Verbo Divino.
Eliade, M. (2001). Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Paidós.