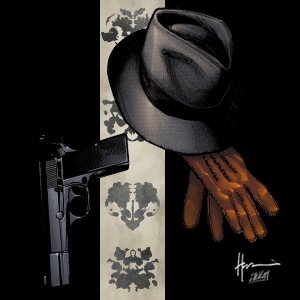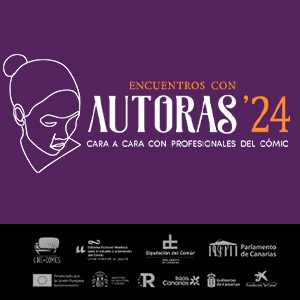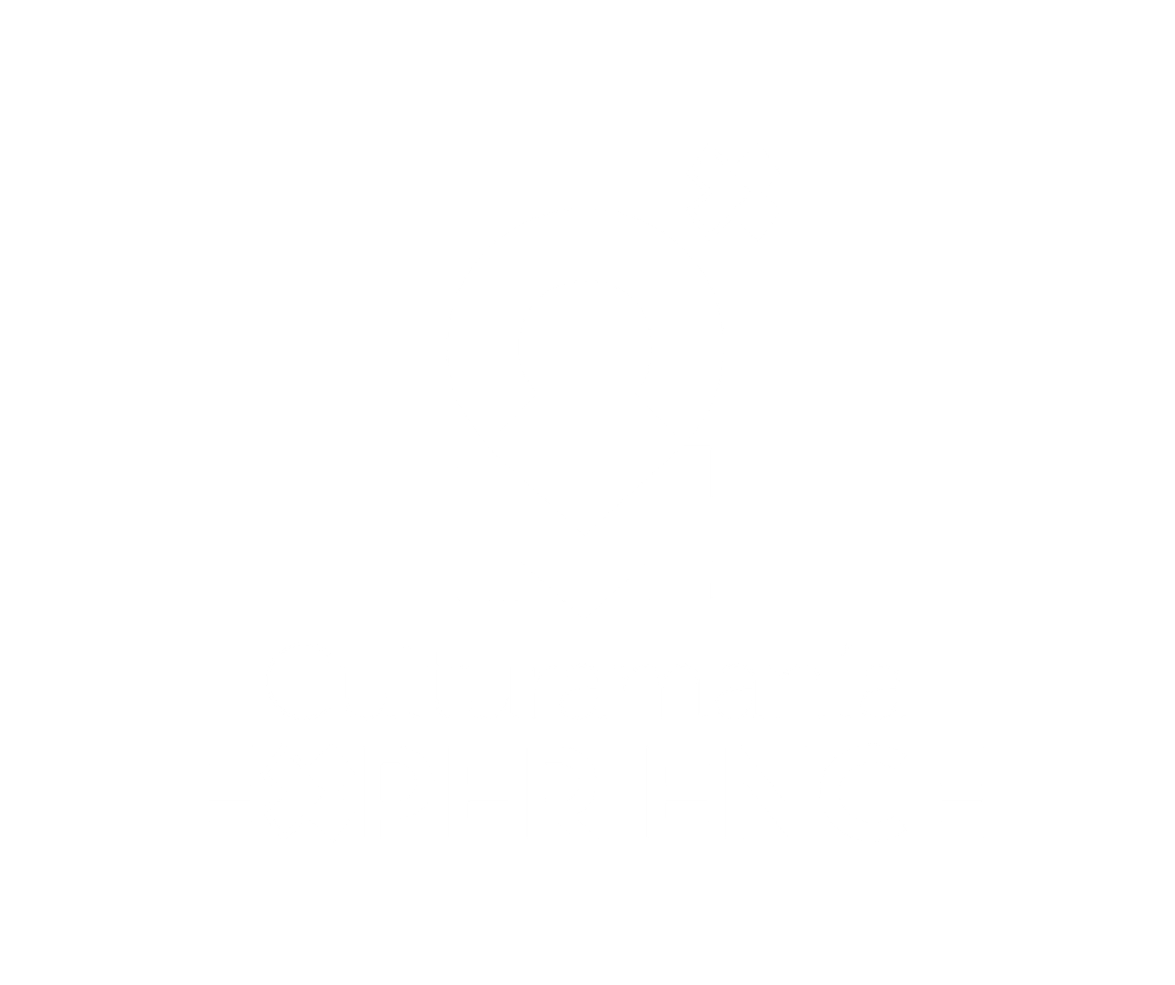“Los dioses montaron en sus carros celestes y surcaron el cielo dejando un resplandor como el del sol.” Rig Veda
La historia de la humanidad es también la historia de sus interrogantes: quiénes somos, de dónde venimos y si alguna vez fuimos visitados por inteligencias superiores que dejaron huella en nuestros mitos y monumentos.
Desde los albores de la civilización, la humanidad ha mirado al cielo con una mezcla de reverencia, temor y curiosidad. En todas las culturas, muchas de las cuales dejaron registros arqueológicos o mitos orales que aún hoy nos desconciertan, desde Mesopotamia hasta el altiplano andino, aparecen relatos que hablan de seres venidos de las estrellas: instructores, arquitectos de mundos, entidades superiores que moldearon los mitos, erigieron monumentos y marcaron la memoria ritual. ¿Se trata de simple simbolismo religioso o hay algo más que podamos considerar?
Este artículo no parte de una afirmación rotunda, sino de una pregunta legítima: ¿y si algunas de estas culturas realmente creyeron, o incluso vivieron, un contacto con algo venido del firmamento?
Empezamos por Sumeria, donde los Anunnaki, cuyo nombre puede traducirse como “los que del cielo vinieron a la Tierra”, aparecen en las tablillas de arcilla como los creadores de la humanidad y los transmisores de conocimiento. Las descripciones no son figuradas: bajaron del cielo, interactuaron con los hombres y establecieron leyes y estructuras. El Enuma Elish, uno de los textos más antiguos de la tradición mesopotámica, describe a estos seres como descendientes de los cielos que se mezclaron con los humanos.
Así como en Sumeria se hablaba de seres que descendieron del cielo, en Egipto también encontramos rastros de entidades que reinaron en un pasado olvidado.
El eco de esta tradición se encuentra en Egipto, con los Shemsu Hor, los “compañeros de Horus”, mencionados en la Lista Real de Abidos. Según algunas interpretaciones, estos seres gobernaron antes de los faraones humanos, en una época mítica de dioses y semidioses. La Estela de Palermo y otros registros sugieren cronologías de miles de años antes de las dinastías conocidas.
En los desiertos de Argelia, los petroglifos de Tassili n’Ajjer muestran figuras con lo que parecen cascos y trajes presurizados, acompañadas de formas geométricas interpretadas por algunos como naves o cápsulas. Estas pinturas, que datan de entre 10.000 y 6.000 a.C., pertenecen al periodo pre-pastoral y han sido estudiadas por Henri Lhote en sus expediciones de 1956, quien documentó más de 15.000 imágenes rupestres.
Más al sur, en Mali, la etnia Dogón conservó durante siglos un conocimiento astronómico preciso sobre Sirio B, una estrella invisible a simple vista y descubierta por la ciencia moderna en 1862. El antropólogo Marcel Griaule, junto a Germaine Dieterlen, documentó las tradiciones orales que describen a los Nommo, seres acuáticos llegados desde Sirio, que enseñaron leyes, matemáticas, astronomía y sistemas de cultivo y organización social. Las máscaras rituales y esculturas Dogón, que representan a estos seres con formas elongadas, se interpretan como memoria simbólica de ese contacto.
Del mismo modo, en la India, los Vimanas, vehículos voladores descritos en el Mahabharata y el Ramayana, describen capacidades que anticipan nuestra tecnología actual: ascensos verticales, velocidad supersónica, tecnología propulsora. El Samarangana Sutradhara, atribuido al rey Bhoja, y el Vaimanika Shastra, atribuido al sabio Bharadvaja, describen estos vehículos con sorprendentes detalles técnicos, incluyendo sistemas de energía, mecanismos de invisibilidad y armas sofisticadas. Aunque su autenticidad ha sido cuestionada por académicos modernos, sus contenidos siguen alimentando la especulación sobre el conocimiento avanzado en la antigüedad.
Los Andes tampoco escapan a esta cartografía estelar. Viracocha, el dios blanco y barbado que vino del océano y enseñó a los pueblos, es descrito en las crónicas de Pedro Cieza de León y Garcilaso de la Vega. Su figura está asociada a los grandes centros ceremoniales de Tiahuanaco y Puma Punku, donde las estructuras pétreas desbordan las capacidades tecnológicas conocidas de la época. Algunas teorías sostienen que bloques de varias toneladas fueron cortados con precisión micrométrica sin el uso de herramientas metálicas conocidas.
Del otro lado del océano, en Mesoamérica, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, enseñó, gobernó y prometió regresar. Algunos relatos asocian su partida con la promesa de volver desde el cielo. Las Líneas de Nazca, en Perú, sólo pueden contemplarse desde el aire y muestran figuras de gran precisión geométrica. María Reiche, en su obra «El misterio de las líneas», dedicó su vida al estudio de estos geoglifos, argumentando su función astronómica. Sin embargo, otros han propuesto teorías sobre su orientación como mensajes a los cielos.
La lista continúa: los Kachinas Hopi, espíritus que bajaron del cielo para enseñar; los Naga de la India, seres serpentinos celestiales; los Wandjina australianos, entidades sin boca con ojos desproporcionados en el arte rupestre; los enigmáticos Ugha Mongulala del Amazonas, relatados por Tatunca Nara como descendientes de instructores celestiales; en Europa, algunos investigadores han señalado los petroglifos del Valle de Val Camonica, en los Alpes italianos, como posibles representaciones de encuentros con entidades celestes. Estas figuras, datadas en torno al 8.000 a.C., muestran seres antropomorfos con lo que parecen ser cascos o halos luminosos, algunos con herramientas u objetos en las manos que no tienen correspondencia directa con útiles conocidos. Aunque la interpretación tradicional los vincula con rituales chamánicos o representaciones simbólicas del poder, hay quienes sugieren que podrían reflejar experiencias trascendentes o contactos inexplicables. Lo fascinante es que, a pesar de la distancia geográfica y cultural, estas representaciones rupestres encuentran paralelismos formales con las de Tassili, los Wandjina australianos y algunas pinturas de Chhattisgarh en la India, lo que invita a preguntarnos si existió un arquetipo visual compartido o si la memoria ancestral fue, en realidad, universal; y los Moáis de la Isla de Pascua, cuya construcción y orientación sigue siendo un misterio.
Todas estas culturas, separadas por miles de kilómetros y sin contacto entre sí, coinciden en algo esencial: hubo un momento en que el cielo se abrió, y algo o alguien descendió. Puede que fueran mitos. Puede que fueran proyecciones del inconsciente colectivo. Pero también puede que una parte de la historia esté aún por contarse.
Este artículo no busca convencer, sino despertar la mirada crítica. Si durante siglos se ridiculizó a quienes pensaban que la Tierra no era el centro del universo, o que el fondo del mar ocultaba vida, ¿qué nos impide hoy abrirnos a la posibilidad de que, en algún momento, el cielo no fue sólo un símbolo… sino una puerta? ¿Y si los mitos no son relatos inventados, sino memoria cifrada de un contacto ancestral que aún no comprendemos del todo? ¿O será que, en nuestra necesidad humana de sentirnos acompañados en el frío cosmos, hemos proyectado sobre las leyendas lo que anhelábamos encontrar, como si fueran espejos de nuestros miedos y esperanzas, y no ventanas hacia una verdad objetiva? ¿Y si, como los sueños, leemos estos relatos no por lo que dicen, sino por lo que anhelamos escuchar?
Sea como sea, esta cuestión merece, como mínimo, un debate serio, riguroso y abierto. Porque no se trata únicamente de discernir entre lo verdadero y lo fantástico, sino de reflexionar sobre los relatos que construyen nuestra visión del pasado, y con ello, la historia misma del ser humano. Quizá, al mirar al cielo, lo que buscamos no es sólo compañía, sino el eco de una verdad que ya habita en nosotros.
«Los mitos son sueños colectivos de la humanidad.» Joseph Campbell