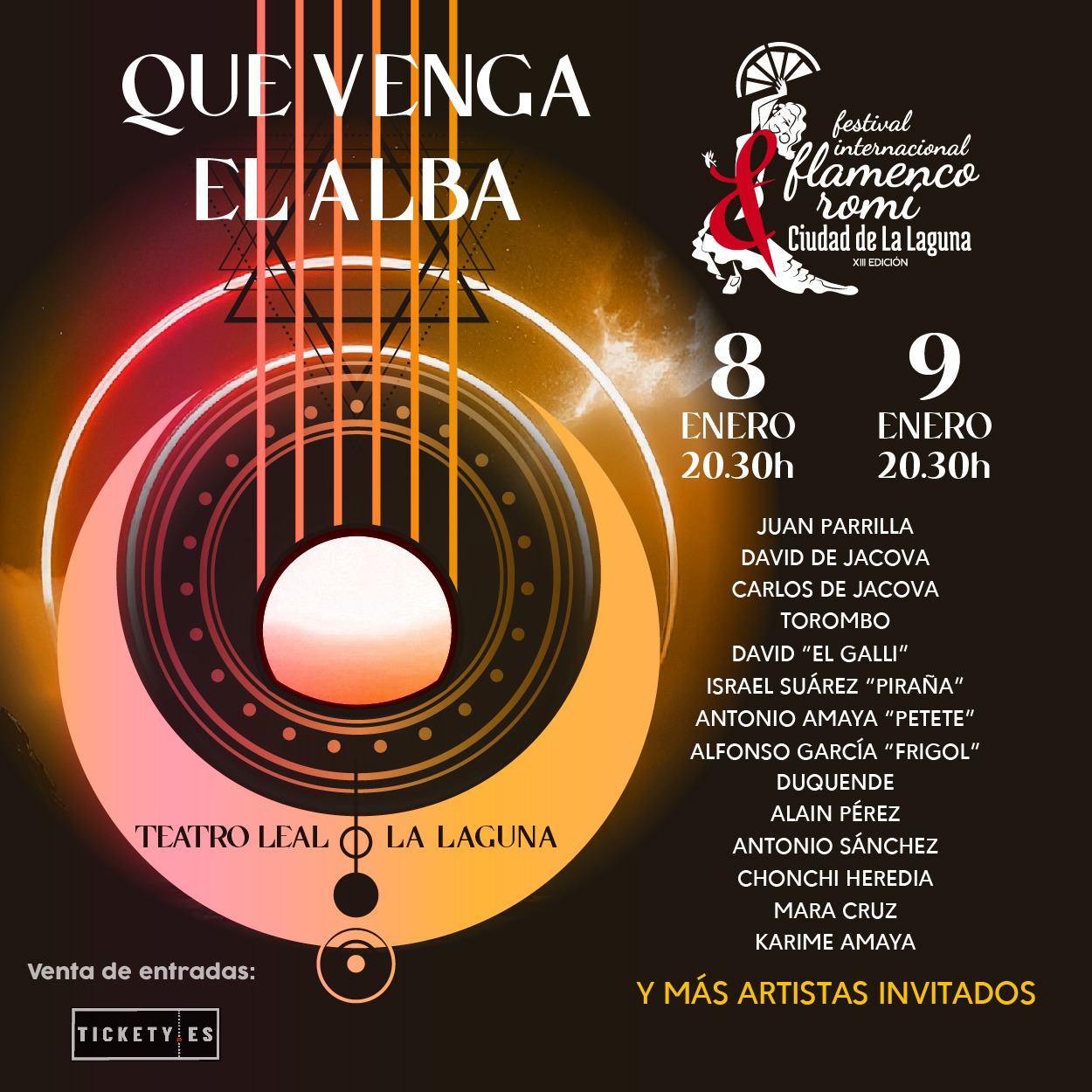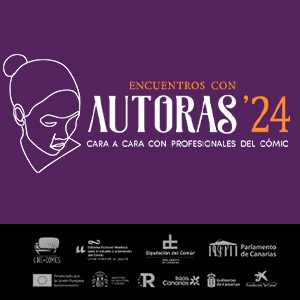Editorial Taller de los libros, 2025.
La ciencia no es inocente. Nunca hay que olvidarlo, como muy bien nos recuerda Rodrigo Villalobos en su libro. Y hace esta advertencia con el claro objetivo de cuestionar lo que últimamente se ha dado a llamar “sentido común” que no es otra cosa que la imposición del pensamiento único. ¿Y por qué es necesaria esta advertencia en un libro que versa sobre la Prehistoria Reciente? Porque, como muy bien sabe el autor, la historia, parafraseando a Goytisolo, es un arma cargada de futuro.
Villalobos abordará una de las cuestiones fundamentales de la Historia, así, con mayúscula, como es el origen del cambio social, las razones de la transformación de las sociedades. Este viaje lo realizará estructurando su texto desde lo general y abstracto a lo particular y lo concreto, desde lo teórico a lo práctico. Y lo hará de la manera más honesta posible, dejando claro desde un principio su posicionamiento ideológico (Tras leer el título del libro, ¿hace falta más explicaciones?).
Estamos acostumbrados a leer nuestro pasado como una fuerza ascendente, evolutiva, que nos lleva hacia la perfección con conceptos tan teñidos de ideas preconcebidas como son el salvajismo, la barbarie y la civilización, a modo de escalones ascendentes hacia la perfección. Y, sin embargo, esa es solo una visión teleológica de nuestro pasado, aquella que perfectamente justifica nuestro presente.
Como muy bien documenta el autor, no existió una sola forma de organización social en la Prehistoria Reciente, pudiéndose registrar por medio de la etnología una amplia variedad de opciones, desde modos más igualitarios a formas más jerarquizadas que, por fuerza, también se tuvieron que dar en el pasado. Un amplio abanico de posibilidades, tantas como grupos humanos organizados.
De la misma manera que el pasado no fue uniforme, tampoco las respuestas sociales fueron unívocas. No existen leyes de “rango medio” como las definía la vieja Nueva Arqueología, ni leyes generales que expliquen el comportamiento de la humanidad en su conjunto. Por ello, el estudio del surgimiento del estado, el fin último del libro, no puede realizarse a partir de unas premisas preconcebidas que vinculen la creación de excedentes, con el acaparamiento y la necesidad de crear instituciones reguladoras y coercitivas, en resumidas cuentas, la aristocracia y las instituciones estatales. Sin embargo, esa explicación de “sentido común” que ha imperado en las últimas centurias, no tiene ningún sentido. La pregunta no es cuándo se comenzó a crear excedentes sino por qué se comenzó a trabajar más, más tiempo, dedicando más energía para incrementar la obtención de recursos por encima de la necesario para la subsistencia. Imbuidos como estamos en una lógica capitalista, creemos que producir más, más rápido, es el fin de cualquier actividad humana. Sin embargo, esa lógica nuestra no tiene por qué ser la misma en el pasado. Por ello, hay que analizar casos concretos y ver sus dinámicas, a lo cual dedica el autor la tercera parte de su libro, a la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica, intentando sacar conjeturas plausibles que le permita entender los cambios sociales a partir de los restos materiales del pasado y cómo estas respuestas no son unidireccionales y preestablecidas. Ante un mismo problema, existen diversas respuestas.
Aunque escrito de manera sencilla, con esa capacidad de síntesis que imprime el escribir con conocimiento de causa, no estamos ante un libro divulgativo al uso, sino de una monografía que compendia perfectamente el estado de la cuestión con respecto al surgimiento de los estados, algo muy necesario para no perderse en lo anecdótico que nos puede hacer olvidar lo esencial de la Historia como ciencia. Como siempre, un viaje al pasado para explicar el presente y, seguramente, maldecir nuestro futuro.