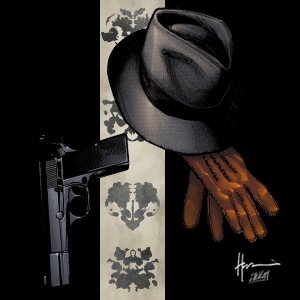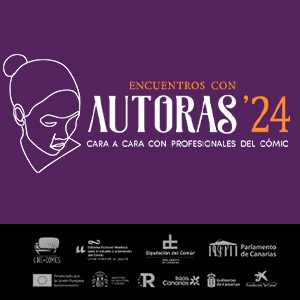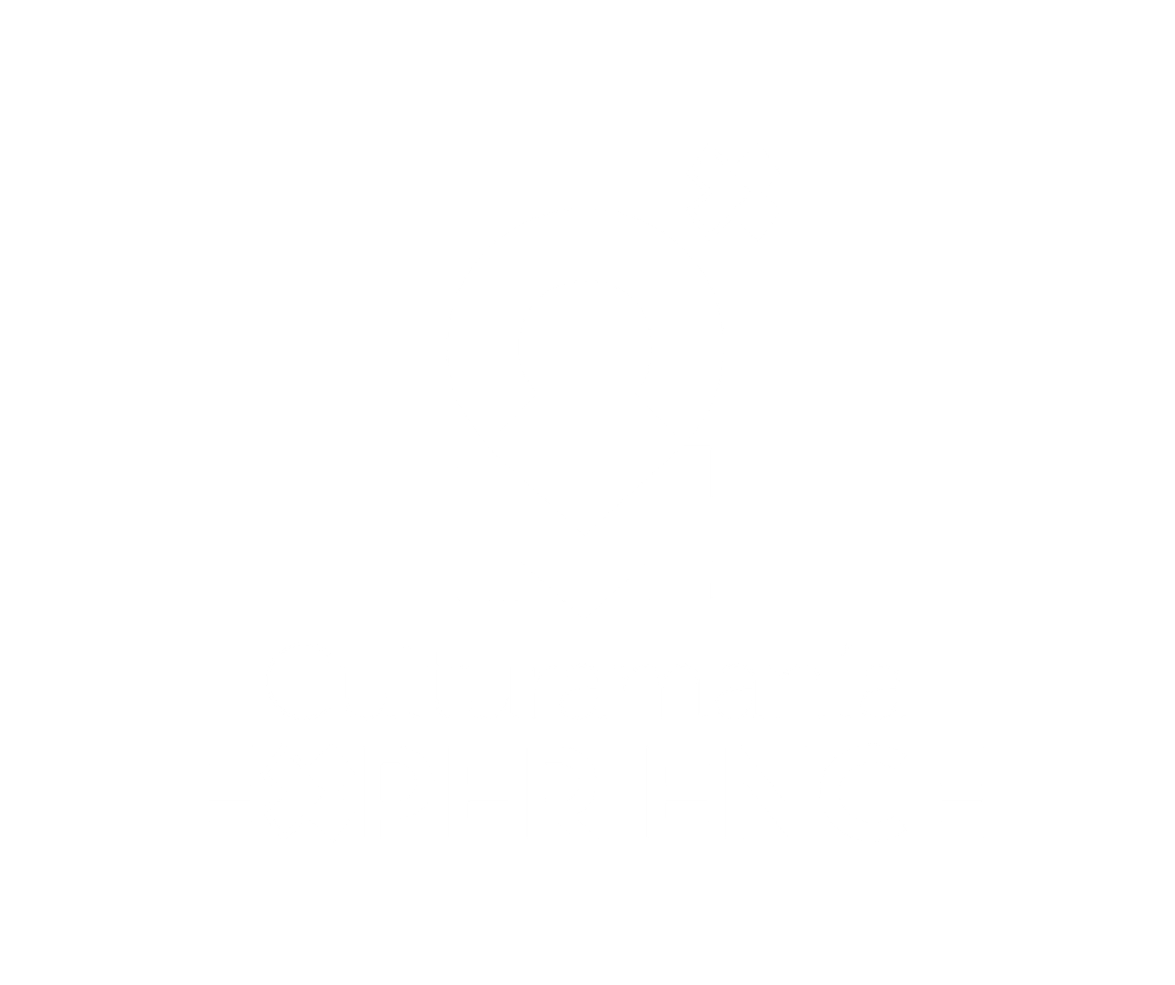Editorial Crítica, 2024
Estamos ante lo que podemos denominar una biografía no autorizada del Coliseo, si es que esto es posible. Una obra divulgativa dedicada a unos de los monumentos más icónicos y reconocible, al mismo nivel que las pirámides de Gizeh, aunque nunca esté en la lista de las Siete Maravillas del mundo antiguo.
A lo largo de seis capítulos más un epílogo a modo de consejos para visitar el Coliseo, los autores nos van presentando todas las facetas de este monumento poliédrico, con un claro espíritu de lazarillo para los lectores y lectoras no versados en la historia de Roma (cosa que tampoco es necesario para disfrutar del libro, aunque ayuda a calibrar la importancia de este edificio) y portando su gladius iconoclasta para hacer frente a todos los mitos y leyendas que rodean el Anfiteatro Flavio, que este es su nombre original.
Porque si algo ha sido una constante en relación con este edificio es el haber tirado de imaginación en todas las épocas para intentar iluminar nuestro desconocimiento. Durante la Edad Media se consideró que estas ruinas eran los restos de un templo dedicado al dios Sol, añadiendo detalles fantasiosos como que originalmente estaba cubierto por una cúpula de bronce y contaba con una colosal escultura de Júpiter o Apolo en su centro, de ahí el nombre de Coliseo. Pero si el Renacimiento y el “redescubrimiento” de la Antigüedad Clásica acabó con estas elucubraciones, también supuso la condena para el anfiteatro pues se transformó en cantera para levantar nuevos palacios e iglesias de Roma. Casi estuvo a punto de desaparecer (el lado Este del edificio fue desmantelado) a manos de los arquitectos del Papado, aunque, paradójicamente, será la Iglesia quien lo salve de las piquetas de los canteros. De nuevo, una interpretación más que imaginativa, colocó el Coliseo como centro axial del martirologio cristiano, rescatando muchas de las denominadas Actas de mártires que no eran otra cosa que hagiografías de cristianos que habían sido condenados a ser devorados por las fieras en la arena del anfiteatro, la denominada como damnatio ad bestias; por ello se santificó el edificio y se protegió como memoria del sacrificio en nombre de Dios. Todo cuadraba perfectamente salvo por un pequeño detalle: esos textos fueron escritos siglos después de los hechos narrados sin que exista ninguna prueba sin margen de duda que certifique este sacrificio de cristianos. El arte (pintura, escritura y, sobre todo, el cine) se ha encargado de fijar esa imagen en la memoria colectiva, en muchas ocasiones sin importar los anacronismos que cometen, como ocurre con esos peplums en donde Nerón disfruta en su palco en el Coliseo viendo como los leones desgarran a los mártires sin tener en cuenta que cuando se levantó el edificio, este emperador llevaba muchos años muertos. Como recuerdo de esta santificación a partir del S.XVII, cada Viernes Santo, el Papa realiza una procesión nocturna en el Coliseo para recordar a esos mártires cristianos.
Frases y gestos relacionados con el Coliseo han quedado marcados a fuego en nuestro acerbo popular sin importar que sean, cuanto menos, malinterpretaciones del S.XIX o simplemente invenciones modernas, como ocurre con la archifamosa frase, Ave, Caesar, morituri te salutant o el pulgar hacia abajo, ambos gestos popularizados por el pintor francés Jean-Léon Gérôme y de los cuales no se tiene ninguna prueba histórica de su verosimilitud. No importa que no sean ciertos, tampoco importa que buena parte de lo que vemos en la actualidad del Coliseo sean reconstrucciones y reformas realizadas desde la Antigüedad hasta nuestros días porque para los más de 12 millones de visitantes anuales que recibe este monumento, la ficción está por encima de la realidad. Así, cuando pasean por la arena del anfiteatro, sentirán el griterío, el sudor, el miedo de las peleas de los gladiadores y eso a pesar de que, salvo grandes celebraciones organizadas por los emperadores, con espectáculos que superaban más de cien días de juegos (se sabe que no eran días consecutivos), se ha estimado que lo normal era que esas luchas se realizaran una o dos veces al año. Y aunque es verdad que la esperanza de vida de un gladiador era la mitad que la de un romano normal (que podía vivir hasta los 45 años), lo cierto es que ha sido el cine y la literatura quienes han convertido en estos personajes en verdaderos superhéroes cuando la realidad era muy distinta: muchos eran esclavos que formaban el grupo de los gregarii sacrificables, y una minoría eran grandes luchadores. ¿Y qué decir del mito erótico que rodea a la figura del gladiador? Otro tanto, más inventiva que realidad, seguramente auspiciado por los calamus viperinos de los escritores romanos que no dudaban en denigrar a la mujer haciéndola rea de la lascivia ante estos luchadores, y si eran las mujeres de los emperadores mucho mejor. Este mito encajaba perfectamente en nuestra actual sociedad militarista en donde el valor guerrero tenía como premio que la mujer se postrara a los pies de los vencedores de ahí que se haya reiterado hasta la saciedad y se le haya dado carta de naturaleza.
Ya lo decía esa encuesta ficticia: cuando el varón medita sobre su existencia, lo hace pensando en Roma. Eso está bien, pero si lo hace con conocimiento de causa, será mucho más productivo, y si lo hace tras leer este interesante libro de Keith Hopkins y Mary Beard será muchísimo mejor. Solo requerirá estar unas horas con un libro en las manos y no con el móvil haciendo scroll. No es mucho sacrificio para la recompensa que se obtendrá: viajar en el tiempo.