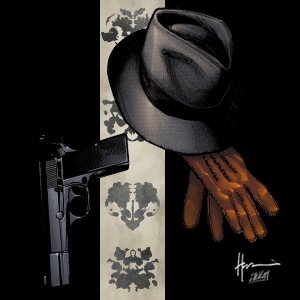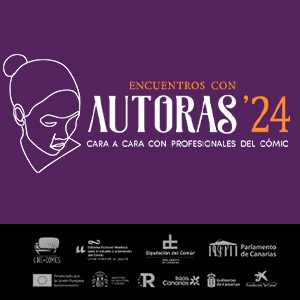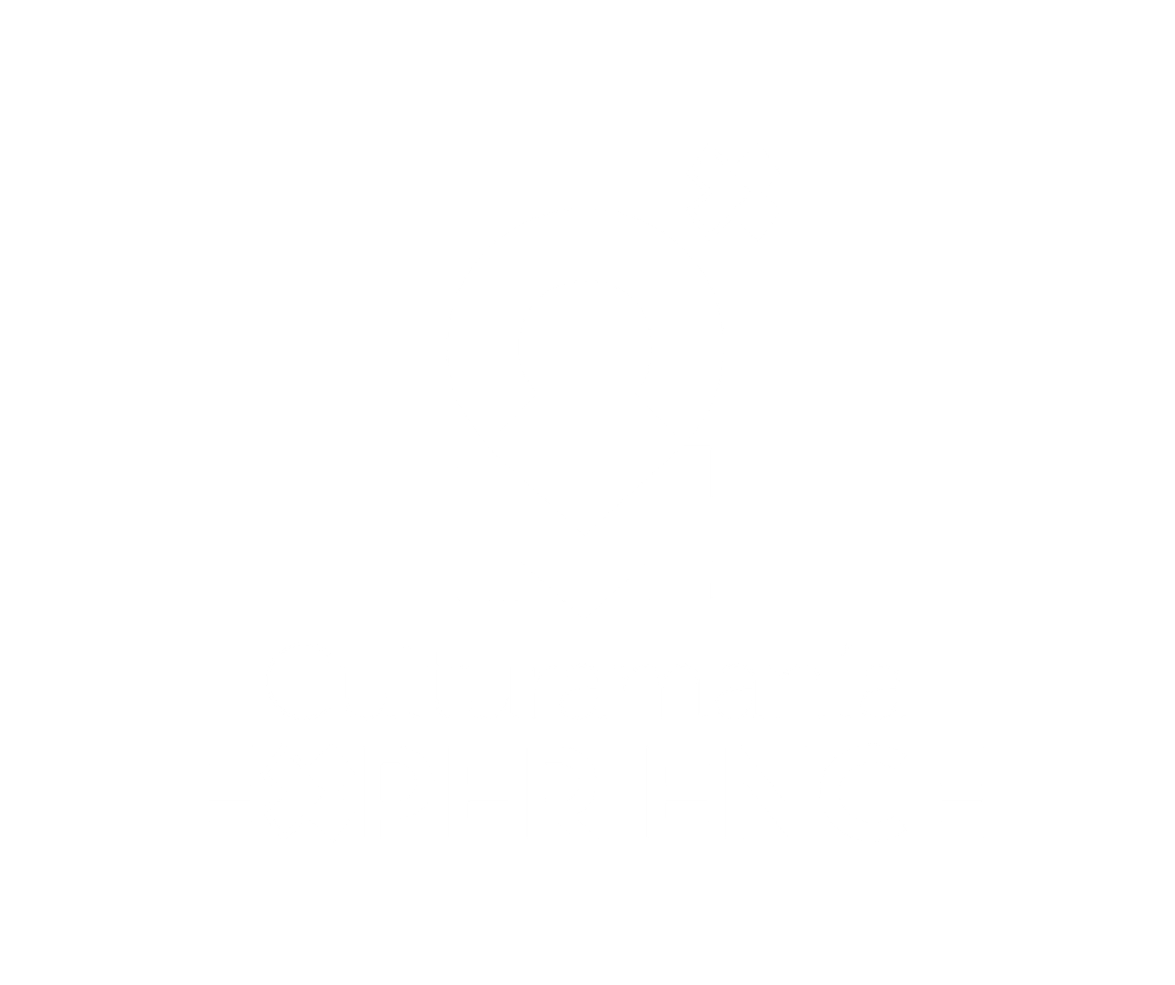“Los primeros compradores eran obreros y gente poco alfabetizada, que se reunía alrededor del fuego para que quien supiera leer les contara las historias”
“El 80% de los lanzamientos de entonces y ahora surgen en Barcelona, un índice que se ha mantenido siempre”
Acabamos el recorrido al pasado y presente del cómic español por el principio. Y es en este punto donde el presidente de Tebeosfera, entidad encargada de la publicación Historia de los Cómics en España, Manuel Barrero,investigó la primera etapa que transcurre desde 1857 a 1939.
Como él mismo dice “me tocó el honor de elegirme a mí mismo” para adentrarse en este capítulo, el más complicado dada la falta de documentación a la que se enfrentó, lo que ha intentado suplir con una investigación desarrollada desde hace años.
El libro surgió de un encuentro que hubo en Francia en 2023 sobre la historia del cómic español, que como suele ocurrir era bastante desconocida en ese país. Entonces se concretó la posibilidad de publicarlo en Francia y ahora se ha traducido al español, donde no se había editado un trabajo semejante desde hace más de una década. Los autores han sido conocedores de cada una de las etapas como Antonio Altarriba, Antonio Guiral, Noelia Ibarra Álvaro Pons y el propio Manuel Barrero quien cuenta como se involucró en este proyecto.
-Pensamos que ha sido una muy buena idea porque hay una nueva generación de lectores actualmente que desconoce la historia de los cómics en España. Y éste va a ser un buen elemento de comienzo, un libro que además es económico. Creo que está hecho con mucho rigor y con un lenguaje divulgativo que puede leer cualquier persona.
-¿Por qué razón se encargó de estudiar de este período en concreto?
-Sin duda hay otros historiadores que han indagado sobre la aparición de los primeros cómics y publicaciones en España, cómo evolucionan, como nace la industria… entre ellos Antonio Martín, que se ha centrado más en el siglo XXI. Así que, en verdad, humildemente, quien ha dedicado más tiempo a estudiar ese período he sido yo y por eso me encargué del primer capítulo.
-Por lo que se ve debe haber sido una investigación especialmente complicada porque es donde menos referencias y documentos hay.
-Claro, desde luego cuando me dediqué a este proyecto, que fue parte de mi licenciatura y uno de mis cursos de doctorado en la Facultad de Comunicación, ya elegí indagar en el origen de la historieta. Enseguida me di cuenta de que las hemerotecas españolas, incluso la nacional, tenían muy abandonadas estas publicaciones por lo que era urgente evitar que desaparecieran debido a que no se inició nunca un proceso de digitalización. No había gente estudiando este período y entonces, pues sí, resultó súper complicado hacer el capítulo porque no todo se ha conservado. Curiosamente, lo del siglo XIX está en mejores condiciones gracias a algunas donaciones, mientras que casi todo lo de los años veinte y treinta del pasado siglo fue destruido tras la guerra civil y más difícil aún ha sido indagar en los tiempos de la dictadura. Por ejemplo, había una revista muy famosa, La Traca, que era antifranquista y quienes la conservaban al ver que iba ganando el otro bando la quemaron o tiraron por miedo a las represalias. Y luego hay otro período de una publicación llamada TBO, de donde salió el nombre que identifica a todo el género, que pertenece a la etapa entre 1918 y parte de 1919 y es muy difícil de localizar. Y eso que llevamos décadas tras ellos. Pero bueno, es lógico porque es un medio que evidentemente ha estado ligado a la prensa que no siempre se ha hecho con buen papel, sino más bien al contrario, de muy mala calidad, que se estropeaba mucho y por lo tanto se perdía, rompía, degradaba y un buen número de tebeos se ha ido perdiendo por estos motivos.
-Supongo que nunca existió un interés real por conservarlos, tal vez porque nadie les daba demasiada importancia.
-Los periódicos antiguos se perdieron por una razón muy sencilla: nadie los guardaba. Así de simple. Pero claro estamos hablando de hace 150 años y yo preguntaría a cualquiera: “¿ustedes guardaron el periódico de ayer?” Pues la mayoría de la gente diría que no, que cuando los lee los tira o los usa para envolver pescado, así que imagínate cómo sería la cosa en 1850, seguramente no muy distinta a la actual. Por fortuna se han conservado algunas colecciones, aunque pocas, pero eso sí, las suficientes para poder estudiar e indagar un poquito cómo nace ese lenguaje tan maravilloso que es el cómic que se caracteriza por utilizar imágenes dibujadas para contar historias.
-¿Y por qué exactamente han escogido esos años concretos? Supongo que la guerra civil habrá sido una referencia importante.
-Sí, el final de la primera época fue el principio de la dictadura.
-¿Y por qué eligieron 1857 como fecha de inicio?
-Bueno, simple y llanamente porque localizamos un cómic que se publicó en un periódico de La Habana, cuando Cuba pertenecía a España y por lo tanto era tan territorio español como podía ser Bilbao, Barcelona, Murcia o Valencia. En aquellos años España estaba todavía levemente retrasada en lo que se refiere a la prensa ilustrada, si nos comparamos con Alemania, Francia o Reino Unido donde era muy efervescente y magnífica. Entonces los españoles mirábamos hacia esos países y algunos ejemplos fueron imitados. Aquí gustaba mucho la prensa satírica y humorística, y entonces observaron los modelos narrativos de otros países y los copiaron, porque seguramente decían: “¡eso es una maravilla quiero hacerlo yo también”. A partir de aquella primera publicación comenzaron a aparecer cada vez más en Madrid, Valencia o Sevilla, historietas similares, cortitas, por supuesto, incluso anecdóticas, relacionadas con matrimonios, deudas, fiestas… Así que la fecha es lejana pero nos pareció singular. No quiere decir que entonces surgieran los cómics a borbotones, sino que aparecen algunos ejemplos de historietas y luego sería dos o tres décadas después cuando realmente comienzan a publicarse en España de forma habitual.
-¿Al principio son solo alguna viñeta con una sátira o caricatura o también ya había historias completas?
-Cuando hablamos de cómics nos referimos a historietas completas. Las viñetas ya se publicaban desde hacía mucho tiempo antes, desde principios del siglo XIX. Hablamos de un relato entero construido mediante imágenes.
-¿Pero había revistas totalmente dedicadas al cómic?
-No. No las había, eran publicaciones en las que aparecían cómics sueltos, caricaturas, viñetas y textos. Hablamos de un modelo híbrido porque los que pueden ser considerados realmente revistas de cómics o tebeos no aparecen hasta la última década de siglo y se consolidan desde los 1920. Entonces aparecen Pulgarcito o La Risa, que sí pueden ser calificados como cómics y estaban dentro de un periódico que casi siempre era satírico y humorístico.
-¿Y qué periodicidad tenían?
-Las revistas satíricas eran semanales, como lo fue El Jueves en su momento. Eran un tipo de revistas que criticaban al alcalde o a las autoridades, iban contra el gobierno o incluso contra el Rey o el partido contrario, porque todas tenían su ideología. Hubo un tiempo sobre todo entre 1850 y 1880, en el que la sátira era muy abundante, mucho más que ahora, porque se descubrió el potencial comunicativo de las viñetas y de las historietas.
-Usted fija la aparición del primer cómic en 1915.
-En ese año es cuando aparece por primera vez en un kiosco para sorpresa de todos, una publicación que ya puede ser considerada exclusivamente un cómic algo que no se había visto nunca antes, que era inaudito. En Italia, Francia y sobretodo en Estados Unidos, estaban los famosos suplementos de prensa, que formaban una parte del periódico del que luego tú desgajabas esa sábana enorme de papel con las famosas historietas de Tarzán, Flash Gordon…que luego se copian en España en publicaciones como Dominguín, historietas hechas por españoles y que se consideran los primeros tebeos. Es discutible si hubo otros antes o después pero bueno, al final se ha llegado a una especie de consenso y se considera que el primero sería Dominguín, y que también inaugura un modelo que rápidamente en pocos años comienza a ser imitado. Otras editoriales se dedican a hacer ese mismo producto con Marco, El Gato Negro, Magin Piñol o Buigas, porque ven que funciona en el mercado.
-Perdone mi ignorancia pero ¿qué diferencia habría entre la prensa satírica y el tebeo?
-El tebeo se refiere a una revista que se dedica en exclusiva a sacar cómics y una revista satírica es más periodística y generalmente lleva más textos que dibujos. Cuando el tebeo surge supone un modelo nuevo dentro de la prensa española, algo que no se había visto hasta entonces. A partir de ese momento aparecen más, como la revista TBO, que nace en 1917, que fue algo parecido a la irrupción en nuestros tiempos de los videojuegos, que al principio la gente los relacionaba con la televisión pero luego se dieron cuenta de que era algo distinto, autónomo y nuevo. En el caso del tebeo es algo completamente diferente a todo lo anterior que se empieza a imponer a partir de la primera década de los años veinte y genera una nueva industria.
-O sea que supone una diferencia en cuanto al fondo y a la forma frente a lo que existía hasta entonces.
-Sí, los argumentos de las historietas van perdiendo el peso satírico porque, en contra de lo que se piensa, al principio los tebeos no iban dirigidos a niños, no eran revistas infantiles, porque no eran considerados ciudadanos, en cuanto que no manejaban dinero. Los principales compradores eran los obreros, la gente de la calle con un perfil intelectual muy bajo, y ofrecían historias de tipo costumbrista, chistes, chascarrillos… sin grandes profundidades ni complicaciones
-Así que como dice en el libro la evolución del cómic está muy ligada a la implantación de la alfabetización.
-En aquellos tiempos tuvieron mucho éxito y los compraba mucha gente que no leía, o sabía leer muy poco, así que por medio de dibujos eran capaces de interpretar las historias que estaban acompañadas de unos textos muy escasos. Recurrían a alguien que supiera leer un poco y se juntaban, como si dijéramos alrededor del fuego, y se los contaban a todos. Eso es algo que aún ocurría en los años sesenta, según me contaron mis abuelos. Hasta los años cincuenta no comenzó a elevarse el nivel de alfabetización, especialmente entre las niñas, y las editoriales se dieron cuenta de que la infancia era un segmento que reclamaba tebeos y cada vez lo fueron dirigiendo más hacia ellos. En esas revistas de los años veinte y treinta se publicaban historias muy macabras, a veces incluso violentas o con crímenes hasta el punto de que ahora nos preguntaríamos: “¿cómo podían dejar que lo leyeran los niños?” Resulta muy extraño. Lo cierto es que había una amalgama de público, iban dirigidas a todo el mundo, te podías encontrar un relato romántico y acaramelado que le gustaba mucho a las mujeres, junto a una historieta de espadas, con sangre, dirigida a los hombres. Otras eran meras anécdotas humorísticas para los niños.
-Supongo que los de las niñas serían muy diferentes.
-Es que a partir de los años cuarenta las niñas no comenzaron a ir a la escuela de forma habitual, así que en la práctica tampoco era potenciales lectoras, hasta que aprendieron a leer y a reclamar su propio estilo de tebeos que hoy consideramos mojigatos o muy tontorrones, con cuentos de hadas, enamoramientos o aventuras muy simplonas y siempre desde el punto de vista de los postulados del nacionalcatolicismo. En algunos períodos se llegaron a publicar más tebeos para las niñas que para los niños, pero ya me estoy saliendo del marco temporal que me tocó escribir porque nos estamos situando en los años cuarenta.
-¿Y cómo fue la evolución de la censura durante esos años? Usted cita a la época de Primo de Rivera como una de las más duras.
-La censura existió siempre de un modo u otro, pero la que más recordamos es la que se impone tras el triunfo de Franco, que supone un control férreo porque prohíbe contar ciertas cosas y establece modelos de edición muy concretos. Eso fue lo que hizo la Falange en los años treinta, una censura enfilada a proteger las mentalidades débiles, como decían ellos, de algunos mensajes que podían resultar nocivos, lesivos o perjudiciales, como ver a mujeres desnudas o sugerir actos sexuales. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la violencia, que se permitió, incluso en su vertiente más cruda y que no estaba mal vista. También hubo censura en la República, en menor medida que en el franquismo, pero por supuesto que sí existió, de hecho nos llegaban cómics del exterior censurados, como los de Flash Gordon, en los que se intentaba evitar que se viera mucha carne femenina. Eso se acentuó durante la época de Franco muchísimo más, el objetivo era evitar al máximo la erotización, que se vieran escotes o muslos. En los años sesenta con la llegada de la Ley Fraga se produce un reforzamiento de la censura en la que además se prohíbe también la violencia. Ocurre cuando los educadores del Opus Dei, por ejemplo, dicen que no es bueno que aparezcan tantas armas en las peleas del Capitán Trueno. A partir de entonces estos héroes se tienen que defender tan sólo con los puños en el aire porque la espada desaparece y el resultado la verdad es que fue un poco triste. Los personajes se morían por espasmos, no luchando o devorados por cocodrilos o con una lanza clavada en el pecho, como ocurría hasta entonces.
-¿Era Barcelona ya en aquellos años el centro del cómic?
-Siempre lo fue y en esa época empezó a despuntar. Allí se estableció una industria inicialmente poderosa impulsada por unos editores que no se dedicaban expresamente a los tebeos, sino más bien a la novela popular, unas publicaciones de unas dieciséis páginas vendidas por entregas semanales. Ahí es cuando nacen los sellos de Navarrete, Calleja o El Gato Negro, con mucho éxito y pocos competidores, aunque también empiezan a surgir en otros puntos como Valencia, Bilbao o Madrid. En la capital de España, especialmente durante los años veinte y treinta, aunque luego perdió mucho fuelle. La mayor parte de los lanzamientos entonces y ahora se hacen en un 80% en Barcelona, un índice que no ha descendido nunca.
-Supongo que durante la guerra civil el panorama cambió radicalmente.
-En los tres años de la guerra totalmente, porque los bolsillos estaban vacíos y las posibilidades de hacer negocios eran nulas. La gente tenía que comer primero y además tampoco había papel, ni era posible imprimir. Así que muy pocos editores consiguieron sobrevivir, que yo cuente solo dos y unos cuatro que publicaban a escondidas. En el caso de Hispanoamericana de Ediciones, cuyo editor venía respaldado por el fascismo italiano, sí siguió publicando sin problemas durante la guerra y después. Cuando acabó el conflicto se incorporaron nuevos modelos de tebeos y en vez de los coloristas con las portadas vistosas de antes de la guerra ahora son cuadernillos pequeñitos, apaisados con pocas páginas y en blanco y negro.
-¿Y cuál diría que ha sido la principal herencia que ha dejado esa época en el cómic de nuestros días?
-Nuestro cómic es como un ente vivo con mucha desmemoria. En aquellos momentos se publicaba para unos lectores muy concretos, tal vez las historietas no merecen muchos elogios, pero sí hubo un gigantesco grupo de magníficos autores que sentaron las bases del cómic nacional, es decir construyeron todo un lenguaje. No se puede olvidar que en los años treinta aparece Escobar, que no sólo hizo historietas de Zipi y Zape o Las Hermanas Gilda, sino que también caricatura antifranquista y antifascista, o viñetas satíricas, fue director de dibujos animados, hizo cursos por correspondencia de dibujo y de historieta. En fin, un hombre que se embarcó en mil cosas y consiguió implantar un lenguaje completamente innovador del que luego han quedado solo los rescoldos. Después de él aparecen autores como Francisco Ibáñez, todo un icono de nuestra cultura. Creo que estamos obligados a investigar el legado de Escobar, Ibáñez y otros creadores de nuestro pasado.