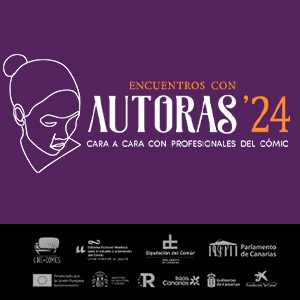La escritura de los dioses. Descifrando la Piedra de Rosetta
Edward Dolnick
Editorial Siruela (2024)
¿Por qué el descubrimiento de la Piedra de Rosetta se ha considerado un hito histórico para toda la humanidad? Edward Dolnick, en su libro La escritura de los dioses intenta responder a esta pregunta.
Casi nadie desconoce qué es la Piedra de Rosetta, aunque no todo el mundo conozca realmente lo que ésta ha significado para la historia universal de la humanidad. Esta piedra, con un peso de 760 kg. y unas dimensiones en centímetros de altura 112, largo 75 y ancho de 28, cuenta con una cara tallada con 3 escrituras: griego, demótico y jeroglifo lo que la transformó, desde el S.XIX, en un icono cultural a la altura de Stonehenge, los guerreros de Xi’an o el discóbolo de Mirón, por solo citar algunos hitos. Y aunque han pasado los años desde su descubrimiento sigue en ese pedestal de las obras culmen de la humanidad, y si piensan que esta afirmación es pura hipérbole, solo tienen que permanecer un rato frente a ella para percatarse de su importancia social, con miles de personas pasando y posando delante de ella como si le estuvieran presentando sus respetos a un familiar difunto, solo equiparable a la experiencia de permanecer frente a La Gioconda si es que la marea humana no te arrolla y te arrastra de un lado a otro.
Hija del convulso S.XIX, el hallazgo de la Piedra de Rosetta tiene que ver con la transformación social que supuso la Revolución Francesa, que guillotinó a un rey absolutista al grito de libertad para acabar encumbrando a un emperador, quien, aunque hijo de los nuevos tiempos intentará por todos los medios legitimar su poder mediante métodos antiguos: la guerra. Su modelo era otro “usurpador”, Alejandro Magno que también empleó la guerra para justificar su poder, y como el gran macedonio, Napoleón se planteó conquistar Egipto (y si podía, el mundo entero). Igualmente, del mayor guerrero de la Antigüedad, el emperador francés aprendió que el conocimiento era poder y si Alejandría fue el faro cultural del mundo helenístico, París debía serlo del mundo moderno. Por ello, además de sus ejércitos, Napoleón se rodeó de un numeroso grupo de sabios, científicos y pensadores para “extraer” todo el conocimiento posible del país del Nilo. Y es ahí donde entra en juego la Piedra de Rosetta porque cuando los destacamentos franceses intentaban fortificar sus posiciones en el delta del Nilo, hallaron una losa con unos grabados en una de su cara. Lo normal hubiera sido que la piedra desapareciera en los muros de la fortaleza que se estaba levantando; sin embargo, ese afán de obtener todos los conocimientos del antiguo Egipto llevó la piedra a manos de los expertos que se percataron que estaban ante un resto excepcional. Inmediatamente, se comenzó un primer análisis, leyendo sin grandes problemas, el texto en griego. Sin embargo, las otras dos escrituras era harina de otro costal: no se sabía nada del demótico y los jeroglifos llevaban milenios ocultando su significado a pesar de haber llamado la atención de estudiosos y eruditos desde casi el mismo momento de su creación.
Al ser derrotados por los británicos, los franceses tuvieron que entregar como botín de guerra todo el material que habían recogido en sus casi 3 años en Egipto. Entre estos restos se encontraba la Piedra de Rosetta que pasó al British Museum, en donde fue presentada como una de las grandes joyas del Imperio. Y ahí se inicia el tortuoso proceso de análisis y transcripción de sus textos. Edward Dolnick, planteará en su libro este proceso como una competición entre dos grandes intelectos del momento, el británico Thomas Young y el francés Jean-François Champollion, como pone de manifiesto el propio subtítulo original: The race to decode the Rosetta Stone. Porque el hilo conductor de todo el libro será esa supuesta competición, ese supuesto enfrentamiento intelectual entre británicos y franceses que llevó, finalmente, a poder leer y entender los jeroglifos egipcios en donde la Piedra de Rosetta, aunque no fue la llave esperada, si actuó como chispazo para que prendiera la luz que iluminara los jeroglifos. Pasos tortuosos, años de obsesión, errores, callejones sin salida, expoliadores y millonarios aventureros, todo se conjugará para que finalmente Champollion pudiera en septiembre de 1822 gritar ¡eureka! cuando encontró el método para leer los jeroglifos.
¿Por qué se habían resistido durante tantos siglos la lectura de esta escritura, cuando tantos intelectuales y estudiosos lo habían intentado? Por un lado, el propio paradigma que rodeaba esta escritura, concebida como la lengua de los dioses y, por lo tanto, con un carácter esotérico como denota el siguiente comentario de Isaac Newton, que en sus estudios era muy racional pero que su vida venía determinada por un extremo misticismo: “Los egipcios ocultaron misterios que estaban por encima de la capacidad del rebaño común bajo el velo de los ritos religiosos y los símbolos jeroglíficos”. Por otro lado, se mantenía que los jeroglifos, sus dibujos, tenían significado individual, ideográfico. La Piedra de Rosetta vino a cuestionar esta doble afirmación porque el texto en griego, un decreto de Ptolomeo V, no hablaba de grandes misterios sino imponía el culto al nuevo emperador helenístico frente a las tensiones sociales que estaba provocando que fuera faraón un extranjero, y se suponía que el texto jeroglífico era una transcripción del texto griego. Solo por eso, la Piedra de Rosetta debería ser un hito histórico, pero es que, además, permitió por primera vez leer un jeroglifo, concretamente el nombre de Ptolomeo y demostrar que los textos en cartuchos (este término lo acuñaron los estudiosos franceses en Egipto por su similitud con la forma de los cartuchos de los fusiles para nombrar la línea que rodeaba algunos jeroglifos) eran nombres. Poco más se hubiera avanzado tras este descubrimiento de Thomas Young si no llega a ser por Champollion quien, de joven, tuvo la intuición de considerar la lengua copta, en contra de lo pensado en su época, como heredera del antiguo egipcio y, con una intensidad que rayaba el mesianismo, se embarcó a estudiar esta lengua casi muerta en sus días. Y esto fue lo que abrió las puertas a un nuevo nivel de comprensión de los jeroglifos porque tenía razón Champollion: el copto era descendiente del egipcio. En una labor de amanuense medieval, fue comparando los dibujos de los nombres que iba transcribiendo con el copto, encontrando concomitancias fonéticas. Su siguiente paso fue buscar, no nombres propios o sustantivos, sino artículos y preposiciones, las palabras más comunes en cualquier lengua, y de nuevo tuvo éxito al encontrar la figura que había identificado fonéticamente como n (la preposición de en copto, entre otras acepciones). Tras años de estudio, finalmente se percató que la escritura jeroglífica tenía tres niveles de uso: cada jeroglifo podía utilizarse por su valor fonético (como ocurría con los nombres extranjeros como César, Nerón, Ptolomeo o la propia Cleopatra); con un valor semántico (por ejemplo, indicar un sustantivo) y con un valor homófono (una especie de juego de palabras como ocurre con el loto, que puede representar un millar, además de la flor de loto, porque la palabra millar y loto suenan muy similares en egipcio). Esto fue un gran avance, sobre todo cuando descubrió que la escritura jeroglífica utilizaba una serie de símbolos que actuaban como determinativo que permitía separar las palabras (por ejemplo, el jeroglifo del gato sentado indicaba que los glifos anteriores era el sustantivo de gato y no otro término).
Tras la publicación de su Lettre à M. Dacier relative à l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques en 1822 y, sobre todo, de su Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens en 1824 y su póstumo Grammaire égyptienne en 1836, por primera vez, después de miles de años, estábamos en condiciones de leer los jeroglifos egipcios. Sin embargo, muchos estudiosos seguían dudando de la gramática construida por Champollion ya que no existían pruebas independientes que demostraran que realmente los jeroglifos dijeran lo que planteaba el estudioso. Estas dudas tenían mucho sentido porque no había sido el primero en afirmar que podía leer los jeroglifos y realizar traducciones suigéneris, por llamarlo de alguna manera a esas propuestas imaginativas nacidas de la mente de eruditos en busca de gloria. Habría que esperar hasta 1866 para tener la oportunidad de realizar una comprobación empírica de la gramática egipcia propuesta por Champollion. Ese año, la expedición científica alemana en Egipto descubrió una lápida grabada al modo de la Piedra de Rosetta, con griego, demótico y jeroglifo. Esta losa será conocida como Decreto de Canopo porque era un decreto publicado por Ptolomeo III en donde, entre otras cuestiones, imponía un año de 365 días y 6 horas, instituyendo el año bisiesto, aunque en realidad los sacerdotes egipcios se negaron a ponerlo en práctica. Pues bien, los descubridores encargaron la traducción de los jeroglifos sin aportar el texto griego siguiendo el método del estudioso francés. El resultado fue una trascripción casi literal de la versión griega, acabando con cualquier atisbo de dudas que existiera hasta ese momento sobre el trabajo de Champollion. Se abría así todo un vasto mar de conocimientos para la egiptología y la humanidad en general. Los egipcios se nos mostraban, por fin, en todas sus facetas.